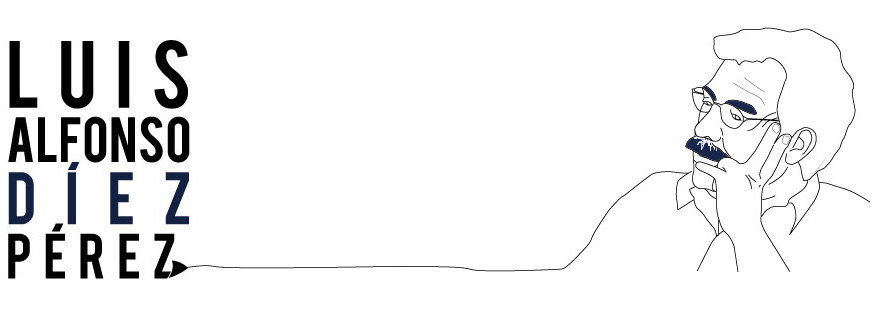Susan Sontag. La enfermedad y sus metáforas. El Sida y sus metáforas. Barcelona. DeBolsillo. 2013
.
De la gran ensayista neoyorkina conocíamos tan solo su celebrado e influyente libro, muy comentado y criticado en su día, 1973, y reeditado una vez más en español hace tres años, Sobre la fotografía, y la extensa recopilación de ensayos que en 2002 publicó entre nosotros Punto de Lectura con el título de Estilos radicales. Sontag escribió el primero de los dos ensayos, que aquí nos ocupan y que ahora se reeditan juntos, en los ya lejanos fines de los setenta, cuando ella andaba por los cincuentaytantos, y lo escribió a matacaballo, al habérsele diagnosticado un cáncer al que los médicos que la atendían y ella misma estaban convencidos de que no iba a sobrevivir. Pero entonces se curó, dejando así en evidencia los sombríos pronósticos de los expertos, aunque años después la enfermedad se reprodujera y acabara matándola en 2003. El segundo---que se plantea como continuación orgánica del otro--- se redactó una década más tarde, cuando estaba en todo su apogeo el entonces reciente descubrimiento del SIDA ---más propiamente su fabricación -- ,cuando parecía que la pandemia, cual mortífero y vengativo rayo de Dios, iba a acabar con todo bicho viviente y, según ella aclara, cuando en los ambientes informados de todo el mundo, de Nueva York a París lo mismo que de Singapur a Buenos Aires, cundía el pánico y no se hablaba de otra cosa.
Hay que empezar consignando que estos dos escritos, tan concisos como brillantes, no admitirían, como cabría esperar y como de los títulos mismos se desprende, en modo alguno el motete de ensayos médico-biológicos ---ni tampoco lo pretenden---, aunque la autora sí maneja y se apoya en datos e informaciones clínicas y epidemológicas cuando así le conviene. Ni siquiera utilizan un punto de vista histórico o sociológico, por mucho que se manejen también datos de ese tipo, ni se trata en rigor de ensayos literarios ni filológicos, toda vez que no se basan en el estudio sistemático de textos. Se trata de lo que podríamos llamar , con ciertas prevenciones, pensamiento metafórico, aun a sabiendas de que ella no era poeta. La Sontag creo que pertenece a esa estela de pensadores y ensayistas de la trascendencia y la talla de un Cioran o de un W. Benjamin ---dos escritores por cierto muy dilectos y admirados para ella: al segundo lo cita profusamente en su ya mencionado libro sobre el invento fotográfico, de hecho parte en su análisis de las fulgurantes y tempranas intuiciones del alemán, y consagró al segundo un estupendo ensayo incluído en su otro anticitado libro---que, al reclamarse de un modo de pensar que erige la metáfora en don máximo del lenguaje, parece sugerir que es este mecanismo el que posibilita los medios por los que se efectúa poéticamente ---y se comprende--- la unidad del mundo. Tal transferencia lingüística permite dar, en cierto modo, forma material a lo aparentemente invisible o, en otros términos, posibilitaría,si no aprehender, por lo menos atisbar las, como las llamaría Baudelaire, correspondencias secretas de las cosas. Me atrevo a sugerir que este estilo de pensar llega a menudo más allá ---y estos textos me parecen un ejemplo---de lo que llegaría un modo de pensar digamos lógico-sistemático o filosófico u otro inductivo-analítico o científico. Ambos, por lo demás, sobre todo el primero, son un precioso venero de citas, referencias y pasajes literarios cuya mayor parte me era desconocida. Como no podría ser de otro modo, la propia experiencia de la autora como enferma de cáncer se integra naturalmente, un peu partout y como con sordina, en la andadura argumentativa de estos dos lúcidos ensayos: "(...) lo que más me enfurecía ---y me distraía de mi propio terror y desesperación(...) era ver hasta qué punto la propia reputación de la enfermedad aumentaba el sufrimiento de los que la padecían" (pp.113-114)
La enfermedad es el lado oscuro de la vida, causa y objeto de nuestros terrores y obsesiones, y en este sentido ha venido ocupando desde los orígenes de la cultura un lugar central, así en el saber médico como en la tradición antropológica, el folklore y el imaginario popular. La tuberculosis y la sífilis en el siglo XIX--- aunque en verdad ya también desde la Antigüedad y el Medievo, donde los lugares estelares estaban reservados sin embargo para el cólera y la peste---, el cáncer en el XX y el sida desde fines de esa centuria han arrastrado enorme cantidad de asimilaciones metafóricas, discursos, intuiciones, proclamas y discursos médico-profilácticos, higienistas y político-reformadores, y han fecundado sobremanera la imaginación y la tradición literarias. Desde la Antigüedad hasta hace relativamente poco, tuberculosis --- del latín tuberculum, diminutivo de tuber, bulto, hinchazón ---y cáncer --- griego karkínos y latín cáncer, cangrejo: el nombre se adoptó, como es sabido, por el parecido entre las venas hinchadas de un tumor externo y las patas de un cangrejo---,venían a valer como casi equivalentes no tanto en la imaginación popular como en la clasificación científica: para ésta tipológicamente ambas dolencias eran la misma. La concepción moderna de las dos enfermedades no pudo quedar sentada hasta la aparición de la patología celular. El rasgo diferencial del cáncer, un tipo de actividad celular, y el hecho de que no siempre aparezca en la forma de un tumor externo ni palpable, pudo verse solo con el perfeccionamiento del microscopio y de hecho nadie había hasta mediados del XIX podido identificar la leucemia como una forma de cáncer.
Fueron los románticos los que inauguraron una larga tradición, para la tuberculosis, de espiritualización de la enfermedad y sentimentalización de sus horrores. Se pensaba que la tuberculosis producía rachas de euforia, aumento del apetito y un deseo sexual exacerbado (así, en La montaña mágica los enfermos devoran cada mañana un segundo desayuno), el cáncer, en cambio, arruina la vitalidad, estropea el apetito y apaga el deseo. La tuberculosis se veía como una desintegración, significaba ante todo fiebre, consunción, era una enfermedad de líquidos; el cáncer en cambio era degeneración, los tejidos del cuerpo se volvían duros: un año antes de morir de la enfermedad, en 1892, Alice James se refería en su diario a " esa impía sustancia de granito que llevo en mi pecho" (p. 23). Se imaginaba al cáncer como una especie de feto vivo, con su propia voluntad: en 1798 Novalis ´lo definía en su proyectada Enciclopedia como "parásitos acabados, crecen, son engendrados, engendran, tienen su estructura, secretan, comen". El cáncer era visto como una suerte de gravidez demoníaca. La tuberculosis es una enfermedad de tempo lento, acelera la vida, la pone de relieve, la espiriualiza; el cáncer no evoluciona de forma progresiva, sino que avanza por etapas y llega eventualmente a su fase terminal. Todas las caracterizaciones del cáncer lo describen como lento y así se usó primeramente como metáfora: en fecha tan temprana como 1382 ya escribió Wycliff, traduciendo un pasaje de Mateo, 22, 17, "Su palabra se extenderá como un cáncer". Se creía asimismo que en tanto la tuberculosis era relativamente indolora, el cáncer producía espantoso dolor. Metafóricamente, además, la tuberculosis, como enfermedad de los pulmones es una enfermedad del alma , mientras que el cáncer, que puede afectar a cualquier órgano, incluso los más groseros, lo es del cuerpo. Los románticos ---y los escritores posteriores a los que se puede adscribir a ese pathos o sensibilidad, como Thomas Mann o Gide--- moralizaron la muerte de un nuevo modo: la tuberculosis disolvía el cuerpo, estigmatizado como grosero, volvía etérea la personalidad, dignificaba y ensanchaba la conciencia. Thoreau, que tenía tuberculosis, llegó a escribir en 1852: "la muerte y la enfermedad suelen ser hermosas, como la fiebre tísica de la consunción"(p.29-30). Mitologías tales permanecen aún hoy bastante arraigados en la mentalidad popular: se pensaba que la tuberculosis provenía de un exceso de pasión que afectaba ante todo a los temerarios y sensuales, a los especialmente sensibles, a los artistas, mientras que los cánceres se atribuyen a los tristes, los reprimidos sexuales, tímidos, inhibidos y poco espontáneos, incapaces de cólera: en El inmoralista de Gide el héroe contrae la tuberculosis cuando reprime su verdadera orientación sexual, cuando llega a aceptarla y vivirla, se cura (pág. 34). Pero los testimonios literarios no siempre coinciden: para los Goncourt, la muerte por tuberculosis de su amigo Murger se debe a que a éste le faltaba "la vitlalidad necesaria para soportar el sufrimiento" y en el magistral relato de Joyce Los muertos, el que cierra Dublineses, Michael Furey, el amante de juventud de Greta, muere porque "era muy delicado", según explica ella a su marido, que es en cambio hombre"fornido, más bien alto, viril" (35-36). Se celebra así pues la tuberculosis como de la víctima nacida para víctima, propia de gente sensible y pasiva, sin la bastante fuerza para la lucha por la supervivencia; a este respecto escribe Sontag: " lo que las somnolientas y casi evanescentes beldades de la pintura prerrafaelista llegan apenas a sugerir se vuelve explícito en las demacradas niñas tuberculosas de ojos hundidos pintadas por Edvard Munch " (pág. 36).
Sin duda muchas figuraciones eróticas y literarias llamadas de agonía romántica se han generado en la tuberculosis y en sus transformaciones metafóricas. La agonía se volvió romántica, por ejemplo, en la descripción estilizada de los síntomas preliminares de la enfermedad, la debilidad se torna languidez: escribe T. Gautier: "cuando joven, no habría aceptado como poeta lírico a nadie que pesara menos de cuarenta y cinco kilos. (p.40). Poco a poco, el aspecto tuberculoso, símbolo de una vulnerabilidad atrayente, fue convirtiéndose en el aspecto ideal de la mujer. Y aún más: la enfermedad era un modo de volver interesantes a las personas, que parecía venir a ser por otra parte la definición original de romántico: Schlegel, en su ensayo de 1795 Sobre el estudio de la poesía griega, propone "lo interesante" como ideal de la poesía moderna, y Novalis escribía en 1799 "el ideal de la salud perfecta solo es interesante científicamente". El tratamiento romántico de la muerte ---y el irrefrenable narcisismo del sedicente artista llega al extremo en la siguiente anécdota de Byron (cit en pág. 41-42): le dijo un día, mirándose en el espejo, a su amigo tuberculoso Tom Moore, que lo visitó en Atenas en 1810 "estoy pálido, me gustaría morir de consunción. ¿Por qué ---preguntó el otro--- porque todas las damas dirían mirad al pobre Byron, qué interesante parece al morir". No obstante, ya se ha dicho más arriba que la visión metaforizada de la enfermedad es a veces contradictoria, aun en el mismo autor. En La muerte en Venecia es la pasión o su exceso lo que provoca el derrumbe de Aschenbach, es decir, lo que en él había de timidez, inhibición, melindrería. En La montaña mágica la tuberculosis promociona y espiritualiza a Hans Cartop, se hará más singular e inteligente. En el primer caso el cólera es la penalización de un amor secreto, simplifica un yo complejo, en el segundo la tuberculosis singulariza y eleva al héroe, que de rico y panzudo burgués que era casi queda convertido, al haber contraído la enfermedad, en artista.
Tanto en el cáncer como en la tuberculosis, a veces la mente traiciona al cuerpo ("Mi cabeza y mis pulmones se han puesto de acuerdo a mis espaldas", decía Kafka a Max Brod en una carta de setiembre de 1917 --cit. p.52---), otras veces es al revés, es el cuerpo el que traiciona los propios sentimientos ( en El cisne negro, una de las últimas novelas de Mann, la heroína, enamorada como una colegiala, pese a su edad, de un muchacho mucho más joven, toma como reaparición de la regla, que ella atribuye naturalmente a su enamoramiento, lo que no es sino la hemorragia, síntoma de un cáncer que la está devorando). Pero donde las diferencias en la percepción de cáncer y tuberculosis es más nítida es cuando se considera el caso de los llamados grandes hombres. El tuberculoso podía ser un proscrito o un marginado ---pero no siempre, como se ha visto--- el canceroso, en cambio es siempre un perdedor. El cáncer del que murió Napoleón, como el de Ulysses Grant o el de Robert Taft habría sido la consecuencia ante las ambiciones truncadas y la final derrota política. Más dudoso parece el caso de Freud o de Wittgenstein, a quienes difícilmente se podría tildar de perdedores: aquí se trataría más bien del horrible castigo por haber reprimido sus instintos toda la vida. El caso de otra larga lista de celebridades muertas de cáncer (Keats, Poe, Chejov, Simone Weil, Emily Brontë y otras puede saldarse tanto como una apoteosis o como el justo castigo o punición de un fracaso (p. 61) dependiendo evidentemente de lo que se piense de esas personalidades.
Hoy en día, quizá porque la depresión ---sin duda uno de los grandes ítems de la vida moderna, todo el mundo está deprimido, la depresión se está convirtiendo en una gran industria, como la moda o la cosmética dirigida a los homosexuales--- resulte tan poco romántica y haya desplazado la idea romántica de la melancolía, ya casi no se puede imaginar un tipo romántico depresivo. Más exactamente: la depresión sería una especie de melancolía sin encanto, sin halo romántico alguno. Hay toda una literatura y una ingente masa de investigaciones destinadas a fundamentar o por lo menos apoyar una teoría de las causas emocionales del cáncer. El establishment médico norteamericano no deja de bombardear, por ejemplo, con estudios e investigaciones que demuestran la correlación entre cáncer y algún tipo e dolor o desgracia: un alto porcentaje de enfermos dicen estar deprimidos o insatisfechos por haber perdido a un padre, un esposo, un amante o un amigo íntimo; viene entonces ese lenguaje tan fácil de la obsesión y la queja por la soledad, la falta de afecto o las relaciones nunca del todo satisfactorias. En el siglo XIX se pensaba que los pacientes de cáncer lo habían contraído luego de una vida sobrecargada de trabajo e hipertensa; hoy, en cambio, parece creerse que afecta mayormente a gentes solitarias, pusilánimes o socialmente no muy activas. Otras opiniones decimonónicas minan más que apoyan las ideas más recientes del siglo XX, puesto que parecen perfilar como enfermo ´de cáncer al tipo maníaco o maníaco-depresivo: el médico ingles Astley Cooper decía en 1845 que "la aflicción y el ansia", cit. p. 66, "estaban entre las primeras causas del cáncer de pecho". Tal base emocional parecía valer también para la tuberculosis: en 1920, cuatro décadas después de que Koch descubriera el bacilo que causa la enfermedad, Kafka escribía a Milena: "Estoy mentalmente enfermo". La enfermedad de mis pulmones no es más que el desbordamiento de mi enfermedad mental" (p. 67). Semejante proceso no ha hecho más que acentuarse en nuestra época, en gran parte por la popularidad, la fuerza persuasiva y la colonización de otras zonas del saber por la Psicología, a lo que se añade el hecho de que la negación y ocultamiento de la muerte, típicos de nuestra cultura, esté provocando una ampliación de la categoría de la enfermedad misma: hoy a cualquier desviación de la conducta social normal ya se la puede considerar una patología y además toda patología se puede enfocar psicológicamente.
Los cap. 8 y 9 (pp. 71-103) los dos últimos del libro correlacionan y rastrean la figura de la concepción punitiva de la enfermedad y la percepción de ésta como contagio de lo ajeno, de lo otro, de lo que viene de fuera, en la tuberculosis y cáncer en comparación con la sífilis, la lepra y la peste, sobre todo en las visiones que se tenían de esas enfermedades en el XIX y primer tercio del XX, aunque sin desdeñar referencias a épocas más pretéritas. Cualquier enfermedad importante, de orígenes oscuros y curación difícil, puede ser objeto, en la imaginación popular y a menudo también en las opiniones consideradas autorizadas, de las más delirantes visiones y teorías y, por supuesto, deviene una cuestión crudamente política y moral: en inglés pestilence (peste bubónica) dio pestilente (apestado), cuyo sentido figurado según el Oxford English Dictionary es "ofensivo para la religión, la moral o la paz pública, y pestilential, que vale por "moralmente nefasto o pernicioso". (p. 72). La comparación entre enfermedad y desorden civil se remonta por lo menos a Maquiavelo y a Hobbes (pp. 91-93) y encuentra sus últimas y más violentas manifestaciones en Trotsky o en Hitler (pp- 96-97) : el primero escribía en 1938 a su correligionario Ravh :" Ciertas medidas son necesarias para luchar contra los errores teóricos y otras para luchar contra una epidemia de cólera. Stalin está inmensamente más cerca del cólera que de error teórico. La lucha ha de ser intensa, truculenta, despiadad(...) "esa sífilis del estalinismo, ese cáncer que hay que cauterizar con un hierro candente en el movimiento obrero"(cit. en nota en p. 96), y Hitler clamaba ya en sus más tempranos mítines contra los judíos al acusarlos de producir "una tuberculosis racial entre las naciones", de modo que el uso de la imaginería patológica en la retórica política resulta masivo en nuestra época moderna. Los ejemplos constituirían una lista inacabable, y la autora se refiere a otros casos posteriores a los citados, donde esa imaginería se utiliza como arma arrojadiza y método de combate: la Banda de los cuatro en la China de los setenta, el caso Watergate o las guerras árabe-israelíes de las últimas décadas. Todas aquellas enfermedades,así pues, de causas supuestamente múltiples, ofrecen por supuesto abundantes posibilidades para usarse como metáforas de lo que se considera el mal. Y si durante el último siglo y medio, la tuberculosis fue salvo excepciones el equivalente metafórico de la delicadeza, la sensibilidad, la tristeza, la melancolía, connotativamente también del espíritu artístico, en tanto que el cáncer lo fue de lo brutal, implacable, rapaz, no es menos cierto que aquélla era al mismo tiempo la enfermedad del yo enfermo, mientras que éste es la enfermedad de lo Otro. Perfectamente congruente y funcional a lo anterior se nos aparecen así las metáforas de origen militar, que ya cristalizaron en Medicina hacia 1880, cuando se identificaron las bacterias como agentes patógenos. Estas invadían el cuerpo, se infiltraban en él, que convertido en fortaleza tenía que resistir el asedio de aquéllas. La utilización de imaginería metafórica, en particular de la militar, aplicada al mundo de la enfermedad cesará, concluye la autora, acaso un tanto voluntarística o ingenuamente, cuando "gracias al avance del lenguaje terapéutico" (p. 101) se conozcan mejor las causas racionales de las enfermedades , y entonces "el cáncer como metáfora caerá en desuso".
Se echa de menos, en fin, y ello es a mi juicio una lástima, que Sontag no haya insistido lo suficiente ---o haya pasado como de puntillas---en los a menudo perversos y mortíferos efectos colaterales de sufrimiento y dolor gratuitos (que ya tienen bastante de por sí) que provoca en los enfermos de modo dictatorial el poder médico instituido, con todo su aparato tecnológico y profiláctico. Y no me refiero solo al llamado, en este caso nada metafóricamente encarnizamiento, aunque esto tampoco resta mucho al libro ni le priva de sus extraordinarios lucidez y valor.
La aparición del sida a mediados de los ochenta vino a reeditar y a aumentar si cabe el uso de la imaginería metafórica, de raíz militar o no, como en las otras enfermedades consideradas, y a exasperar los miedos y demonios de las llamadas sociedades industriales avanzadas. Hay no obstante algunas peculiaridades: el sida tiene una genealogía metafórica dual: en tanto que microproceso, se lo describe igual que el cáncer, es una invasión, pero al hablar de su transmisión se echa mano de una metáfora más antigua, que tiene reminiscencias de la sífilis: la polución, puesto que se transmite a través de fluidos sanguíneos o sexuales de los individuos infectados. Sontag reproduce (p. 120) un fragmento de un artículo de Time de agosto del 86, un ejemplo perfecto de paranoia política en una oscura jerga biológico-guerrera con atrezzo de guerra de las galaxias, donde se describe la infección como si fuera una especie de guerra para la que nos están preparando los fantasiosos delirios de algunos de los líderes y comunicadores y el lenguaje de los videojuegos. Y es que el uso político del sida resulta aún más descarnado y desnudo que en el complejo entramado metafórico aplicado a la sífilis, la tuberculosis o el cáncer. Como la sífilis, conocida por generaciones de médicos como la gran máscara, el sida es una construcción clínica, una inferencia implementada por los discursos médicos que solo adquiere identidad a partir de una larga lista de síntomas que significan que lo que el paciente tiene es precisamente esa enfermedad. Hay tanta confusión y oscuridad en el asunto que parece que la construcción de la enfermedad se funda en la invención no solo del sida sino en una especie de pre-sida llamado complejo relacionado con el sida (CRS), etiqueta que se cuelga a los que muestran síntomas "precoces" y a menudo intermitentes de un déficit inmunológico, como fiebres, pérdida de peso, hinchazón de las glándulas linfáticas etc. Pero lo específico del sida es su secuencia temporal: al contrario que el cáncer, por ejemplo, que avanza por el cuerpo, viaja o migra, es decir, es una enfermedad de la geografía del cuerpo, el sida, como la sífilis, depende de una secuencia temporal, avanza digamos por etapas. La sífilis, por cierto, de la que se dice que logró adquirir un significado paradójicamente positivo en Europa a fines del XIX y principios del XX, al relacionársela con una especie de "sobreactividad mental": En Doktor Faustus, de Mann, el héroe, compositor, es víctima de una sífilis voluntaria al haber acordado con el diablo que éste se la incruste en el sistema nervioso central, obtiene así en pago veinticuatro años de maravillosa inspiración y creatividad, y Cioran recuerda cómo en la Rumanía de principios de los años veinte, la sífilis formaba parte de sus ensoñaciones adolescentes de gloria literaria: si contraía la sífilis, disfrutaría de algunos años de genialidad hasta hundirse en la locura (p.126). Pero ni el sida ni el cáncer dejan el menor resquicio para la romantización ni la sentimentalización, lo más probable porque se hallan demasiado brutalmente asociados a la idea y al horror de la muerte. El sida, y no por casualidad, se presta muy bien, como cualquier enfermedad infecciosa con tacha sexual, al miedo al contagio fácil y provoca curiosas y delirantes fantasías de transmisión, y como toda enfermedad epidémica asociada a lo sexual genera una distinción, harto preocupante y sospechosa, entre los grupos de riesgo o portadores putativos de la enfermedad (sobre todo negros y homosexuales varones) y la población sana o población en general (connotativamente de orden o de vida saludable) según normas dadas por los propagandistas de la corrección política y por burócratas e ideólogos en general.
Con la proliferación de test biomédicos, a consecuencia de la histeria general, se está llegando a crear una nueva clase de parias vitalicios, una especie de enfermos del futuro, puesto que el sida, que hace que las personas sean consideradas enfermas antes de estarlo, que produce lo que parece ser una serie inacabable de síntomas de enfermedad para los que solo hay paliativos, provoca en definitiva una muerte social antes de la muerte física. El sida es más vergonzante que cualquiera de las enfermedades anteriores, pues si las familias solían esconder al paciente un diagnóstico de cáncer, ahora es el paciente mismo quien esconde a su familia el diagnóstico del sida. En pp 143-151 compara Sontag, con finura e incluso con notable sentido del humor, las fábulas, truculentas y aterradoras, que ahora adornan al sida con las que se aplicaron a enfermedades anteriores (sig. XVIII y XIX en tiempos en parte posteriores a los descubrimientos de Pasteur y de Koch), igualmente terroríficas, como la rabia (particularmente en Francia), la lepra y la polio, unificadas las tres a partir del mito de las atmósferas patógenas y de las miasmas. El sida, por el contrario, es ante todo metaforizado como una peste, y de manera curiosa, por efecto del sida, la errónea identificación del cáncer con una epidemia parece irse evaporando: el sida ha banalizado el cáncer, pero ha infundido nuevo vigor a la viejísima idea de la enfermedad como un castigo, que ya se halla en Paracelso: refiriéndose a la sífilis ---cuya transmisión sexual ya se había entonces descubierto--- se refiere a ella como "esa inmunda enfermedad que había invadido la humanidad(...) que lo inundó todo y que en castigo por la licenciosidad general inflingió Dios" (p155) Al igual que las pestes y las sífilis, el sida viene de fuera: se dice que nació en el continente negro, que de ahí pasó a Haití , luego a Estados Unidos y de ahí al mundo entero, pero algunos gobiernos africanos s han vengado de tal afrenta propalando el bulo de que el sida fue fabricado clandestinamente en los laboratorios de la CIA, enviado al continente africano y devuelto a los USA por misioneros estadounidenses homosexuales (159).
Las pestes ( en general, en el sentido de enfermedades pandémicas) siempre se han considerados como juicios a la sociedad, la paradoja, pero quizá solo aparente, es que el sida ha venido a desplazar la explotación moralizadora de la enfermedad desde la sociedad al individuo (pero no del todo, hay, claro, grupos de riesgo) en una época, la nuestra, en que se había vuelto ya muy difícil moralizar sobre las epidemias, salvo quizá las de transmisión sexual. El sida, en suma, conviene como mito, como objeto de manejo político a todas las ideologías políticas autoritarias: un ministro sudafricano de uno de los últimos gobiernos del Apartheid declaró campanudamente" Los terroristas nos llegan ahora con un arma mucho más terrible que el marxismo: el sida" (p 171) El sida se usa pues, y desaforadamente, como metáfora, aunque tenga un potencial metafórico diferente del que tiene el cáncer, su potencial como metáfora radica, más que en la latencia, en la contaminación y en la mutación, y de ambas cosas cita Sontag ejemplos en prohombres del establishment norteamericano y de líderes árabes y judíos (pp. 177-179), además de dar nuevas alas al reaccionarismo moral americano de la era Reagan y su preconización de la vuelta a los valores tradicionales. Pero aún hay más, y puede que esto sea lo más peligroso en términos políticos: puede que el sida este difundiendo la propensión a que la gente se deje influir por visiones de destrucción general o de apocalipsis, que tanto convienen a los poderosos de este mundo, y que ya se dieron en parte en los años cincuenta, en lo más álgido de la guerra fría y la proliferación de armas nucleares.
Sin duda muchas figuraciones eróticas y literarias llamadas de agonía romántica se han generado en la tuberculosis y en sus transformaciones metafóricas. La agonía se volvió romántica, por ejemplo, en la descripción estilizada de los síntomas preliminares de la enfermedad, la debilidad se torna languidez: escribe T. Gautier: "cuando joven, no habría aceptado como poeta lírico a nadie que pesara menos de cuarenta y cinco kilos. (p.40). Poco a poco, el aspecto tuberculoso, símbolo de una vulnerabilidad atrayente, fue convirtiéndose en el aspecto ideal de la mujer. Y aún más: la enfermedad era un modo de volver interesantes a las personas, que parecía venir a ser por otra parte la definición original de romántico: Schlegel, en su ensayo de 1795 Sobre el estudio de la poesía griega, propone "lo interesante" como ideal de la poesía moderna, y Novalis escribía en 1799 "el ideal de la salud perfecta solo es interesante científicamente". El tratamiento romántico de la muerte ---y el irrefrenable narcisismo del sedicente artista llega al extremo en la siguiente anécdota de Byron (cit en pág. 41-42): le dijo un día, mirándose en el espejo, a su amigo tuberculoso Tom Moore, que lo visitó en Atenas en 1810 "estoy pálido, me gustaría morir de consunción. ¿Por qué ---preguntó el otro--- porque todas las damas dirían mirad al pobre Byron, qué interesante parece al morir". No obstante, ya se ha dicho más arriba que la visión metaforizada de la enfermedad es a veces contradictoria, aun en el mismo autor. En La muerte en Venecia es la pasión o su exceso lo que provoca el derrumbe de Aschenbach, es decir, lo que en él había de timidez, inhibición, melindrería. En La montaña mágica la tuberculosis promociona y espiritualiza a Hans Cartop, se hará más singular e inteligente. En el primer caso el cólera es la penalización de un amor secreto, simplifica un yo complejo, en el segundo la tuberculosis singulariza y eleva al héroe, que de rico y panzudo burgués que era casi queda convertido, al haber contraído la enfermedad, en artista.
Tanto en el cáncer como en la tuberculosis, a veces la mente traiciona al cuerpo ("Mi cabeza y mis pulmones se han puesto de acuerdo a mis espaldas", decía Kafka a Max Brod en una carta de setiembre de 1917 --cit. p.52---), otras veces es al revés, es el cuerpo el que traiciona los propios sentimientos ( en El cisne negro, una de las últimas novelas de Mann, la heroína, enamorada como una colegiala, pese a su edad, de un muchacho mucho más joven, toma como reaparición de la regla, que ella atribuye naturalmente a su enamoramiento, lo que no es sino la hemorragia, síntoma de un cáncer que la está devorando). Pero donde las diferencias en la percepción de cáncer y tuberculosis es más nítida es cuando se considera el caso de los llamados grandes hombres. El tuberculoso podía ser un proscrito o un marginado ---pero no siempre, como se ha visto--- el canceroso, en cambio es siempre un perdedor. El cáncer del que murió Napoleón, como el de Ulysses Grant o el de Robert Taft habría sido la consecuencia ante las ambiciones truncadas y la final derrota política. Más dudoso parece el caso de Freud o de Wittgenstein, a quienes difícilmente se podría tildar de perdedores: aquí se trataría más bien del horrible castigo por haber reprimido sus instintos toda la vida. El caso de otra larga lista de celebridades muertas de cáncer (Keats, Poe, Chejov, Simone Weil, Emily Brontë y otras puede saldarse tanto como una apoteosis o como el justo castigo o punición de un fracaso (p. 61) dependiendo evidentemente de lo que se piense de esas personalidades.
Hoy en día, quizá porque la depresión ---sin duda uno de los grandes ítems de la vida moderna, todo el mundo está deprimido, la depresión se está convirtiendo en una gran industria, como la moda o la cosmética dirigida a los homosexuales--- resulte tan poco romántica y haya desplazado la idea romántica de la melancolía, ya casi no se puede imaginar un tipo romántico depresivo. Más exactamente: la depresión sería una especie de melancolía sin encanto, sin halo romántico alguno. Hay toda una literatura y una ingente masa de investigaciones destinadas a fundamentar o por lo menos apoyar una teoría de las causas emocionales del cáncer. El establishment médico norteamericano no deja de bombardear, por ejemplo, con estudios e investigaciones que demuestran la correlación entre cáncer y algún tipo e dolor o desgracia: un alto porcentaje de enfermos dicen estar deprimidos o insatisfechos por haber perdido a un padre, un esposo, un amante o un amigo íntimo; viene entonces ese lenguaje tan fácil de la obsesión y la queja por la soledad, la falta de afecto o las relaciones nunca del todo satisfactorias. En el siglo XIX se pensaba que los pacientes de cáncer lo habían contraído luego de una vida sobrecargada de trabajo e hipertensa; hoy, en cambio, parece creerse que afecta mayormente a gentes solitarias, pusilánimes o socialmente no muy activas. Otras opiniones decimonónicas minan más que apoyan las ideas más recientes del siglo XX, puesto que parecen perfilar como enfermo ´de cáncer al tipo maníaco o maníaco-depresivo: el médico ingles Astley Cooper decía en 1845 que "la aflicción y el ansia", cit. p. 66, "estaban entre las primeras causas del cáncer de pecho". Tal base emocional parecía valer también para la tuberculosis: en 1920, cuatro décadas después de que Koch descubriera el bacilo que causa la enfermedad, Kafka escribía a Milena: "Estoy mentalmente enfermo". La enfermedad de mis pulmones no es más que el desbordamiento de mi enfermedad mental" (p. 67). Semejante proceso no ha hecho más que acentuarse en nuestra época, en gran parte por la popularidad, la fuerza persuasiva y la colonización de otras zonas del saber por la Psicología, a lo que se añade el hecho de que la negación y ocultamiento de la muerte, típicos de nuestra cultura, esté provocando una ampliación de la categoría de la enfermedad misma: hoy a cualquier desviación de la conducta social normal ya se la puede considerar una patología y además toda patología se puede enfocar psicológicamente.
Los cap. 8 y 9 (pp. 71-103) los dos últimos del libro correlacionan y rastrean la figura de la concepción punitiva de la enfermedad y la percepción de ésta como contagio de lo ajeno, de lo otro, de lo que viene de fuera, en la tuberculosis y cáncer en comparación con la sífilis, la lepra y la peste, sobre todo en las visiones que se tenían de esas enfermedades en el XIX y primer tercio del XX, aunque sin desdeñar referencias a épocas más pretéritas. Cualquier enfermedad importante, de orígenes oscuros y curación difícil, puede ser objeto, en la imaginación popular y a menudo también en las opiniones consideradas autorizadas, de las más delirantes visiones y teorías y, por supuesto, deviene una cuestión crudamente política y moral: en inglés pestilence (peste bubónica) dio pestilente (apestado), cuyo sentido figurado según el Oxford English Dictionary es "ofensivo para la religión, la moral o la paz pública, y pestilential, que vale por "moralmente nefasto o pernicioso". (p. 72). La comparación entre enfermedad y desorden civil se remonta por lo menos a Maquiavelo y a Hobbes (pp. 91-93) y encuentra sus últimas y más violentas manifestaciones en Trotsky o en Hitler (pp- 96-97) : el primero escribía en 1938 a su correligionario Ravh :" Ciertas medidas son necesarias para luchar contra los errores teóricos y otras para luchar contra una epidemia de cólera. Stalin está inmensamente más cerca del cólera que de error teórico. La lucha ha de ser intensa, truculenta, despiadad(...) "esa sífilis del estalinismo, ese cáncer que hay que cauterizar con un hierro candente en el movimiento obrero"(cit. en nota en p. 96), y Hitler clamaba ya en sus más tempranos mítines contra los judíos al acusarlos de producir "una tuberculosis racial entre las naciones", de modo que el uso de la imaginería patológica en la retórica política resulta masivo en nuestra época moderna. Los ejemplos constituirían una lista inacabable, y la autora se refiere a otros casos posteriores a los citados, donde esa imaginería se utiliza como arma arrojadiza y método de combate: la Banda de los cuatro en la China de los setenta, el caso Watergate o las guerras árabe-israelíes de las últimas décadas. Todas aquellas enfermedades,así pues, de causas supuestamente múltiples, ofrecen por supuesto abundantes posibilidades para usarse como metáforas de lo que se considera el mal. Y si durante el último siglo y medio, la tuberculosis fue salvo excepciones el equivalente metafórico de la delicadeza, la sensibilidad, la tristeza, la melancolía, connotativamente también del espíritu artístico, en tanto que el cáncer lo fue de lo brutal, implacable, rapaz, no es menos cierto que aquélla era al mismo tiempo la enfermedad del yo enfermo, mientras que éste es la enfermedad de lo Otro. Perfectamente congruente y funcional a lo anterior se nos aparecen así las metáforas de origen militar, que ya cristalizaron en Medicina hacia 1880, cuando se identificaron las bacterias como agentes patógenos. Estas invadían el cuerpo, se infiltraban en él, que convertido en fortaleza tenía que resistir el asedio de aquéllas. La utilización de imaginería metafórica, en particular de la militar, aplicada al mundo de la enfermedad cesará, concluye la autora, acaso un tanto voluntarística o ingenuamente, cuando "gracias al avance del lenguaje terapéutico" (p. 101) se conozcan mejor las causas racionales de las enfermedades , y entonces "el cáncer como metáfora caerá en desuso".
Se echa de menos, en fin, y ello es a mi juicio una lástima, que Sontag no haya insistido lo suficiente ---o haya pasado como de puntillas---en los a menudo perversos y mortíferos efectos colaterales de sufrimiento y dolor gratuitos (que ya tienen bastante de por sí) que provoca en los enfermos de modo dictatorial el poder médico instituido, con todo su aparato tecnológico y profiláctico. Y no me refiero solo al llamado, en este caso nada metafóricamente encarnizamiento, aunque esto tampoco resta mucho al libro ni le priva de sus extraordinarios lucidez y valor.
La aparición del sida a mediados de los ochenta vino a reeditar y a aumentar si cabe el uso de la imaginería metafórica, de raíz militar o no, como en las otras enfermedades consideradas, y a exasperar los miedos y demonios de las llamadas sociedades industriales avanzadas. Hay no obstante algunas peculiaridades: el sida tiene una genealogía metafórica dual: en tanto que microproceso, se lo describe igual que el cáncer, es una invasión, pero al hablar de su transmisión se echa mano de una metáfora más antigua, que tiene reminiscencias de la sífilis: la polución, puesto que se transmite a través de fluidos sanguíneos o sexuales de los individuos infectados. Sontag reproduce (p. 120) un fragmento de un artículo de Time de agosto del 86, un ejemplo perfecto de paranoia política en una oscura jerga biológico-guerrera con atrezzo de guerra de las galaxias, donde se describe la infección como si fuera una especie de guerra para la que nos están preparando los fantasiosos delirios de algunos de los líderes y comunicadores y el lenguaje de los videojuegos. Y es que el uso político del sida resulta aún más descarnado y desnudo que en el complejo entramado metafórico aplicado a la sífilis, la tuberculosis o el cáncer. Como la sífilis, conocida por generaciones de médicos como la gran máscara, el sida es una construcción clínica, una inferencia implementada por los discursos médicos que solo adquiere identidad a partir de una larga lista de síntomas que significan que lo que el paciente tiene es precisamente esa enfermedad. Hay tanta confusión y oscuridad en el asunto que parece que la construcción de la enfermedad se funda en la invención no solo del sida sino en una especie de pre-sida llamado complejo relacionado con el sida (CRS), etiqueta que se cuelga a los que muestran síntomas "precoces" y a menudo intermitentes de un déficit inmunológico, como fiebres, pérdida de peso, hinchazón de las glándulas linfáticas etc. Pero lo específico del sida es su secuencia temporal: al contrario que el cáncer, por ejemplo, que avanza por el cuerpo, viaja o migra, es decir, es una enfermedad de la geografía del cuerpo, el sida, como la sífilis, depende de una secuencia temporal, avanza digamos por etapas. La sífilis, por cierto, de la que se dice que logró adquirir un significado paradójicamente positivo en Europa a fines del XIX y principios del XX, al relacionársela con una especie de "sobreactividad mental": En Doktor Faustus, de Mann, el héroe, compositor, es víctima de una sífilis voluntaria al haber acordado con el diablo que éste se la incruste en el sistema nervioso central, obtiene así en pago veinticuatro años de maravillosa inspiración y creatividad, y Cioran recuerda cómo en la Rumanía de principios de los años veinte, la sífilis formaba parte de sus ensoñaciones adolescentes de gloria literaria: si contraía la sífilis, disfrutaría de algunos años de genialidad hasta hundirse en la locura (p.126). Pero ni el sida ni el cáncer dejan el menor resquicio para la romantización ni la sentimentalización, lo más probable porque se hallan demasiado brutalmente asociados a la idea y al horror de la muerte. El sida, y no por casualidad, se presta muy bien, como cualquier enfermedad infecciosa con tacha sexual, al miedo al contagio fácil y provoca curiosas y delirantes fantasías de transmisión, y como toda enfermedad epidémica asociada a lo sexual genera una distinción, harto preocupante y sospechosa, entre los grupos de riesgo o portadores putativos de la enfermedad (sobre todo negros y homosexuales varones) y la población sana o población en general (connotativamente de orden o de vida saludable) según normas dadas por los propagandistas de la corrección política y por burócratas e ideólogos en general.
Con la proliferación de test biomédicos, a consecuencia de la histeria general, se está llegando a crear una nueva clase de parias vitalicios, una especie de enfermos del futuro, puesto que el sida, que hace que las personas sean consideradas enfermas antes de estarlo, que produce lo que parece ser una serie inacabable de síntomas de enfermedad para los que solo hay paliativos, provoca en definitiva una muerte social antes de la muerte física. El sida es más vergonzante que cualquiera de las enfermedades anteriores, pues si las familias solían esconder al paciente un diagnóstico de cáncer, ahora es el paciente mismo quien esconde a su familia el diagnóstico del sida. En pp 143-151 compara Sontag, con finura e incluso con notable sentido del humor, las fábulas, truculentas y aterradoras, que ahora adornan al sida con las que se aplicaron a enfermedades anteriores (sig. XVIII y XIX en tiempos en parte posteriores a los descubrimientos de Pasteur y de Koch), igualmente terroríficas, como la rabia (particularmente en Francia), la lepra y la polio, unificadas las tres a partir del mito de las atmósferas patógenas y de las miasmas. El sida, por el contrario, es ante todo metaforizado como una peste, y de manera curiosa, por efecto del sida, la errónea identificación del cáncer con una epidemia parece irse evaporando: el sida ha banalizado el cáncer, pero ha infundido nuevo vigor a la viejísima idea de la enfermedad como un castigo, que ya se halla en Paracelso: refiriéndose a la sífilis ---cuya transmisión sexual ya se había entonces descubierto--- se refiere a ella como "esa inmunda enfermedad que había invadido la humanidad(...) que lo inundó todo y que en castigo por la licenciosidad general inflingió Dios" (p155) Al igual que las pestes y las sífilis, el sida viene de fuera: se dice que nació en el continente negro, que de ahí pasó a Haití , luego a Estados Unidos y de ahí al mundo entero, pero algunos gobiernos africanos s han vengado de tal afrenta propalando el bulo de que el sida fue fabricado clandestinamente en los laboratorios de la CIA, enviado al continente africano y devuelto a los USA por misioneros estadounidenses homosexuales (159).
Las pestes ( en general, en el sentido de enfermedades pandémicas) siempre se han considerados como juicios a la sociedad, la paradoja, pero quizá solo aparente, es que el sida ha venido a desplazar la explotación moralizadora de la enfermedad desde la sociedad al individuo (pero no del todo, hay, claro, grupos de riesgo) en una época, la nuestra, en que se había vuelto ya muy difícil moralizar sobre las epidemias, salvo quizá las de transmisión sexual. El sida, en suma, conviene como mito, como objeto de manejo político a todas las ideologías políticas autoritarias: un ministro sudafricano de uno de los últimos gobiernos del Apartheid declaró campanudamente" Los terroristas nos llegan ahora con un arma mucho más terrible que el marxismo: el sida" (p 171) El sida se usa pues, y desaforadamente, como metáfora, aunque tenga un potencial metafórico diferente del que tiene el cáncer, su potencial como metáfora radica, más que en la latencia, en la contaminación y en la mutación, y de ambas cosas cita Sontag ejemplos en prohombres del establishment norteamericano y de líderes árabes y judíos (pp. 177-179), además de dar nuevas alas al reaccionarismo moral americano de la era Reagan y su preconización de la vuelta a los valores tradicionales. Pero aún hay más, y puede que esto sea lo más peligroso en términos políticos: puede que el sida este difundiendo la propensión a que la gente se deje influir por visiones de destrucción general o de apocalipsis, que tanto convienen a los poderosos de este mundo, y que ya se dieron en parte en los años cincuenta, en lo más álgido de la guerra fría y la proliferación de armas nucleares.